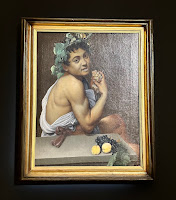El pasado 21 de enero me sorprendió leer allí un artículo titulado “Sin Schrödinger no habría teléfonos móviles”, firmado por Isabella Seemann e ilustrado con una fotografía de Erwin Schrödinger nadando en el lago de Zúrich. El científico vienés vivió en esta ciudad entre 1921 y 1927, años en los que fue profesor en su universidad. Hace cien años, el 27 de enero de 1926, publicó en Annalen der Physik su célebre artículo sobre mecánica cuántica.
Al leer el titular de marras, mi mente retrocedió cuarenta años y se detuvo en el recuerdo de la primera persona a la que oí pronunciar el nombre de Erwin Schrödinger y hablar de él –como un encantado–, de su gato y de la paradoja que lo volvió célebre. Fue Marco Núñez, amigo poeta que entonces estudiaba física en la Escuela Politécnica de Quito, y que murió en abril de 1988, a los veintiún años de edad. Hoy lo recuerdo y vuelvo a detenerme en esa teoría, en su potencia metafórica y en la ciudad donde tomó forma y acoge hoy mis pasos diarios.
La ecuación y la ciudad: una afinidad profunda
No es casual que la física cuántica haya cristalizado en Zúrich. La ciudad misma parece operar bajo una lógica cuántica: tradición y ruptura coexistiendo, orden institucional y experimentación radical superpuestos.
Por sus calles transitaron Albert Einstein, formulando aquí partes decisivas de la relatividad; Vladimir Lenin, preparando el asalto al orden imperial; James Joyce, reescribiendo el lenguaje en Ulysses; y los artistas del Cabaret Voltaire, que respondieron al desastre europeo con el gesto nihilista y lúdico del dadaísmo.
En este ecosistema intelectual se inscribe Erwin Schrödinger, llegado a la Universidad de Zúrich en 1921. A diferencia del revolucionario político o del vanguardista artístico, encarnó una forma distinta de revolución: la del científico que altera los fundamentos invisibles del mundo.
Zúrich le ofreció algo decisivo: una distancia fértil respecto del colapso europeo, una neutralidad que no equivalía a pasividad sino a suspensión. En esa ciudad —entre baños en el lago, fiestas legendarias y una vida privada tan heterodoxa como su pensamiento— Schrödinger formuló la ecuación que lleva su nombre y que transformó para siempre nuestra comprensión de la materia.
La ecuación de Schrödinger no describe objetos sólidos sino probabilidades; no certezas, sino distribuciones. Algo similar ocurría con la Zúrich de entreguerras, que no producía dogmas sino condiciones de posibilidad: para el arte, para la política, para la ciencia.
De ahí se desprende una genealogía directa: sin esa ecuación no existirían los ordenadores, el GPS ni los teléfonos inteligentes. La ciudad alpina, aparentemente periférica, se revela así como un nodo invisible de la tecnomodernidad global.
El célebre “gato de Schrödinger” no fue un experimento real, sino un dispositivo conceptual, casi literario. Fue concebido para señalar el absurdo de aplicar mecánicamente la lógica cuántica al mundo macroscópico: un gato encerrado en una caja estaría, según la teoría, simultáneamente vivo y muerto hasta que alguien observe el sistema.
Más allá de la física, el gato se convirtió en una metáfora cultural poderosa. Expresa una condición moderna —y luego posmoderna—: vivir en estados superpuestos, habitar la ambigüedad, aceptar que la realidad no se revela sin el acto de observarla y que ese acto la transforma.
No es casual que esta imagen haya sido adoptada por la filosofía, la literatura, el cine y, más recientemente, por las discusiones en torno a la inteligencia artificial. El gato de Schrödinger funciona, en el fondo, como una alegoría del sujeto moderno: suspendido entre opciones, identidades y futuros posibles.
Proyección latinoamericana: ciencia, metáfora y periferia
En América Latina, la influencia de Schrödinger no ha sido solo tecnológica, sino también simbólica e intelectual. Sus ideas llegaron por la vía universitaria, pero se filtraron asimismo en el ensayo, la literatura y la reflexión filosófica sobre los límites entre ciencia y metafísica.
Para una tradición marcada por el barroco, la hibridez y la tensión entre centro y periferia, la física cuántica ofreció un lenguaje inesperadamente afín: un mundo no lineal, inestable, atravesado por fuerzas invisibles. El gato de Schrödinger dialoga, por ejemplo, con nuestra experiencia histórica de realidades superpuestas: modernidad y arcaísmo, progreso y catástrofe, dependencia y creatividad.
Así, desde Zúrich hasta Quito, Buenos Aires o Ciudad de México, Schrödinger no solo ayuda a explicar cómo se comportan los electrones, sino que ofrece una metáfora para pensar nuestra propia condición.